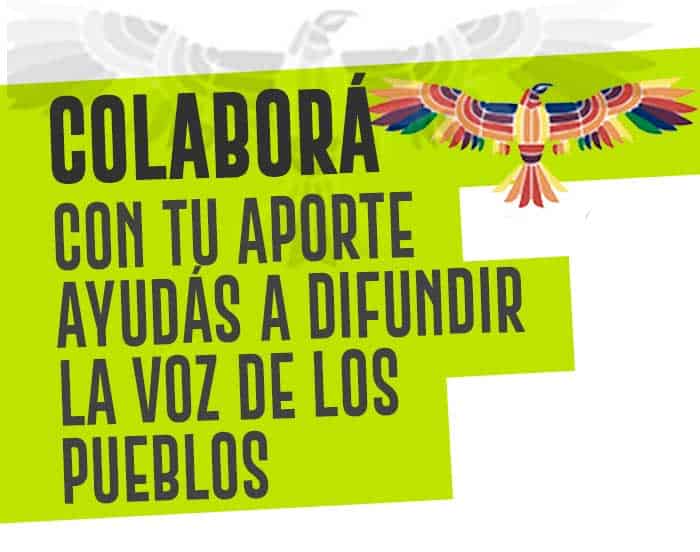Por Noelia Carrazana
El 20 de octubre, dos integrantes del Consejo Indígena Brisas del Porvenir, pertenecientes al pueblo Lenca del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, fueron procesados y enviados a prisión preventiva por decisión del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en el marco del Expediente N.º 310-2025.
El Ministerio Público los acusa de usurpación, desplazamiento forzoso y asociación ilícita, cargos habitualmente reservados para estructuras del crimen organizado. El proceso se tramita ante una jurisdicción especializada creada para investigar bandas de alto impacto, maras y redes de narcotráfico, lo que implica que el Estado hondureño está tratando un conflicto territorial indígena como si fuera un caso de criminalidad organizada.

De este modo, la defensa territorial indígena se sitúa jurídicamente al mismo nivel que el crimen organizado, un hecho que organizaciones nacionales e internacionales califican como un grave retroceso en materia de derechos humanos.
“Este delito se ha venido utilizando recientemente para acusar a defensores de derechos humanos, a campesinos y también a indígenas”, explicó Lestter Castro, abogado del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ).
Durante la audiencia, se solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, alegando el arraigo y la edad avanzada de uno de los imputados (61 años) y sus condiciones de salud. El juez desestimó los argumentos y ordenó la reclusión inmediata.
“A pesar de que se demostró que podían defenderse en libertad, el juez decidió otorgar la medida más gravosa. Esto representa una forma de castigo anticipado”, añadió Castro.
Contexto histórico: de la reforma agraria al extractivismo
Para entender el trasfondo de este caso, es necesario revisar la historia reciente de Honduras.
Según investigaciones del medio Criterio.hn, “a partir de la década de los ochenta comienza la expansión de concesiones de territorio y recursos naturales. Sin embargo, es a partir de 2009 que el Estado de Honduras inicia un proceso de reforma en el marco normativo nacional, otorgando licencias ambientales a empresas nacionales e internacionales para proyectos turísticos, extractivos y energéticos.”
Esta transformación del modelo de desarrollo —basado en la exportación, la inversión extranjera y el extractivismo— ha impactado de forma directa los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Criterio advierte que estas políticas “han sumido a las comunidades en el peor panorama de despojo y criminalización desde la institucionalidad estatal.”
En el caso del pueblo Lenca, la situación es especialmente sensible. Este grupo, del que fue parte la activista Berta Cáceres —asesinada en 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca—, ha sido históricamente blanco de persecución judicial y violencia política.
De la defensa territorial al crimen organizado
El hecho de que un juzgado de criminalidad organizada conozca un caso indígena no sólo es una irregularidad jurídica, sino que redefine el sentido político de la protesta. “Estamos ante una tendencia peligrosa”, advierte Lestter Castro.
En una publicación en redes sociales, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció que: “Esta resolución criminaliza la defensa de los pueblos indígenas y constituye una violación al principio de presunción de inocencia, pues la imposición de prisión preventiva se convierte, en los hechos, en un acto de juzgamiento anticipado.”
En palabras del Movimiento Amplio, que acompaña a las comunidades afectadas:“El Poder Judicial, en lugar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, profundiza la persecución judicial contra quienes defienden la tierra, el agua y la vida.”
El caso de Brisas del Porvenir se suma a una lista creciente de procesos judiciales contra líderes campesinos e indígenas, documentada por organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Amnistía Internacional, que señalan un patrón sistemático de persecución judicial en los últimos quince años.
Criterio.hn sintetizó el fenómeno de manera contundente: “En Honduras la violación, criminalización y asesinato de las personas de las comunidades indígenas son del diario vivir en todas las regiones del país. Hay defensores detenidos por el simple hecho de defender los ríos y reservas naturales.”
A su vez, el portal SWI Swissinfo.ch publicó en 2024 que la violencia contra comunidades indígenas y garífunas “se deriva de la falta de reconocimiento de sus territorios ancestrales y la entrega de concesiones sin aplicar el derecho a la consulta libre, previa e informada.”
Estos reportes coinciden con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su último informe destacó a Honduras como uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.
Derechos internacionales vulnerados
La decisión judicial contra los dos líderes Lencas del Consejo Indígena Brisas del Porvenir vulnera diversos instrumentos internacionales ratificados por Honduras, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, que garantiza la consulta y participación de los pueblos indígenas; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), que protege su autodeterminación y territorios; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la detención arbitraria y exige el debido proceso.
Asimismo, los estándares de la CIDH sobre personas defensoras de derechos humanos establecen que el derecho penal no debe utilizarse como herramienta de hostigamiento, y en este caso la presunción de inocencia fue vulnerada al imponerse prisión preventiva sin pruebas de riesgo procesal ni peligro de fuga.
El procesamiento de los líderes Lencas marca un precedente peligroso, pues equiparar la defensa territorial con el crimen organizado puede institucionalizar una forma de represión judicial y abrir la puerta a la criminalización sistemática de pueblos indígenas y campesinos en la región. Aunque el Convenio 169 obliga al Estado a proteger los derechos territoriales, la justicia hondureña parece operar en sentido contrario, utilizando el derecho penal como mecanismo de control político y
A pocas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, Honduras vive una coyuntura de alta tensión política. El gobierno de Xiomara Castro, que prometió refundar el Estado y combatir la corrupción, enfrenta críticas por mantener estructuras judiciales y policiales heredadas. En este escenario, diversos analistas advierten que la justicia podría estar siendo usada para silenciar a los movimientos sociales y territoriales, especialmente en zonas donde confluyen intereses agroindustriales, mineros y energéticos.
El caso de los líderes Lencas de Siguatepeque no es un hecho aislado, sino una alarma regional sobre el modo en que los Estados utilizan leyes contra el crimen organizado para disciplinar la protesta social y la defensa ambiental.
Cuando se encarcela a campesinos e indígenas por proteger sus territorios, se desdibuja la frontera entre justicia y represión.
Y cuando la justicia calla frente a estas violaciones, la comunidad internacional está obligada a mirar.
“El Estado hondureño debe cumplir con sus compromisos internacionales. No puede seguir utilizando la ley penal como castigo a quienes defienden la vida”, concluye Lestter Castro.
Fuentes:
- Bufete Estudios para la Dignidad (entrevista con Lester Castro, octubre 2025).
- Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), comunicado oficial, octubre 2025.
- Criterio.hn: “Indígenas y negros enfrentan el peor panorama de despojo y criminalización” (2023).
- Criterio.hn: “Territorios en disputa: la deuda del Estado con los pueblos originarios” (2024).
- SWI Swissinfo.ch: “Comunidades indígenas en Honduras: criminalizadas por defender sus ríos” (2024).
- Amnistía Internacional: Informe Anual 2024 sobre Defensores Ambientales en Honduras.
- CIDH: Tercer Informe sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas (2025).