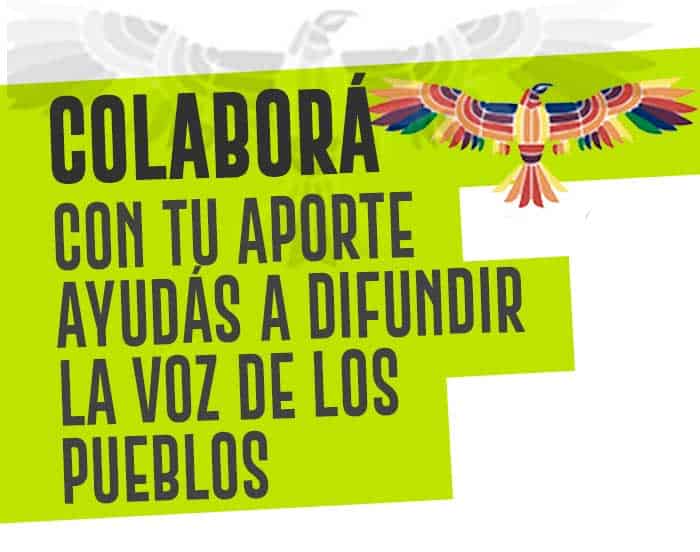Por Daniela Fariña, periodista y productora audiovisual de la Defensoría del Público
El agujero de ozono sobre el sur de ámerica, el extractivismo y la crueldad en la exportación de animales vivos son parte de una misma matriz de dominación patriarcal y colonial. Frente a la ciencia del despojo, urge recuperar el deseo, la empatía y el trabajo del cuidado como ejes de una nueva soberanía.
En el contexto actual de Argentina, el agujero en la capa de ozono se ubica sobre Buenos Aires para llamar de toda la atención ante tanta indiferencia radicalizada, aumentando también el riesgo de incendios que, con el verano en puerta, podrían llevar la erosión del suelo y la pérdida de calidad de vida a un nivel exponencial. En un escenario de neocolonialismo ambiental, se configura una lógica de despojo que transforma la vida en mercancía y la naturaleza en botín.

La ciencia hegemónica, heredera del relato patriarcal y colonial, observa el mundo como un objeto a controlar. Durante siglos, el saber científico se construyó sobre la idea de dominación: el hombre blanco como medida de todas las cosas. Esa matriz del poder cognitivo ha mutilado tanto a la naturaleza como a los cuerpos que estudia, imponiendo jerarquías de razón, de género y de especie.
Esa misma ciencia ha pretendido sacar conclusiones sobre la psicología humana observando una naturaleza previamente intervenida y violentada: como si las palomas encerradas pudieran enseñarnos algo sobre la libertad, o los primates sin horizonte revelaran la verdad del deseo. Lo que se estudia en esas condiciones no es la naturaleza, sino la huella de nuestra propia crueldad.
Por eso, cuando se habla del “instinto” o de la “animalidad humana”, deberíamos preguntarnos si no estamos mirando un espejo roto, un reflejo manipulado por la cultura del encierro y la obediencia. La ciencia que olvida la ternura y la reciprocidad no describe la vida: la reduce a estadística.
Como decía Enrique Pichon-Rivière, “la salud mental es la adaptación activa del individuo a la realidad de las cosas”, y esa realidad incluye esta naturaleza que clama por ser defendida. La salud psíquica no puede pensarse sin la salud del planeta, porque la vida humana está sostenida en esa interdependencia vital.
En esa misma línea, María del Carmen Magaz, psicóloga argentina y pionera en ecopsicología, recuerda que “la subjetividad humana está en crisis porque ha olvidado su pertenencia a un planeta vivo”. La salud individual depende de la salud de la Tierra; no son realidades separadas, sino dimensiones que se reflejan mutuamente.
Maristella Svampa, socióloga, escritora e investigadora argentina, advierte por su parte que el extractivismo no es sólo una cuestión económica, sino “una lógica de poder que destruye la naturaleza y las formas de vida”. En esa destrucción se nos va también nuestra salud, nuestra subjetividad y la capacidad de imaginar futuros distintos. Su mirada sobre la ecología política y los movimientos sociales latinoamericanos denuncia cómo el modelo extractivo —disfrazado de progreso— agota territorios, cuerpos y sentidos, consolidando una economía del sacrificio que vuelve inviable la vida.
Hoy, como consecuencia se expresa también en el aumento del maltrato animal, especialmente en la exportación de animales vivos para consumo o matanza en el exterior. Miles de vacas, caballos, ovejas y cerdos son transportados hacinados, enfermos o muriendo durante semanas en barcos, como parte de un negocio que disfraza la crueldad de desarrollo. Este modelo no sólo degrada la vida animal: reduce la soberanía nacional a su fase más primitiva, la de vender cuerpos vivos sin valor agregado, perpetuando la dependencia y el saqueo.
Hernán Brienza me enseñó en la maestría de periodismo de la Universidad de La Plata, que la historia Argentina es una dicotomía entre ganaderos y agricultores, nuestro propio Caín y Abel, Mitre y Sarmiento, donde ganan quienes menos trabajan pero nada cuestionan, donde gana el sufrimiento de muchas vidas por encima de la diversidad.
Frente a esto, es urgente impulsar leyes integrales contra el maltrato animal que prohíban la exportación de animales vivos, promuevan formas de producción éticas, sustentables y locales, y generen trabajo digno en torno al cuidado, la agroecología y la economía circular. Frenar la lógica del saqueo —sea en la ganadería, la minería o la pesca— no implica retroceder, sino redefinir el trabajo desde el cuidado, construir soberanía productiva y restaurar el vínculo sensible con el territorio que habitamos.
La psicoanalista y filósofa brasileña Suely Rolnik nos recuerda que “el deseo es una fuerza vital inseparable del entorno”, y esa fuerza es mutilada cuando la naturaleza —y los animales— son tratados como laboratorios o mercancías. La violencia contra el mundo vivo es también una violencia contra el deseo colectivo: una amputación de nuestra energía erótica y creadora.
El mundo moderno padece una enfermedad apática, la de la cosificación: todo se mide, se vende o se calcula, pero casi nada se siente. Recuperar la sensibilidad —esa capacidad de asombro y empatía— es hoy un acto político. Como decía Eduardo Galeano, “la naturaleza, que es paciente, no nos cobra las facturas enseguida, pero nos pasa factura”. Y esa cuenta llega en forma de incendios, enfermedades, desplazamientos y desarraigos.
Estamos a tiempo de organizarnos, de frenar la crueldad industrial, de prevenir los incendios, de seguir frenando los barrios privados por encima de los humedales, de reforestar y pedir condiciones a la ganadería, y de no dejar que —como advertía Galeano— “los de arriba nos vendan el planeta a pedazos”. Porque es nuestra vida la que está en juego, y el futuro que todavía podemos defender.