Por Juan Revollo Valencia
Alrededor del salar que actualmente lleva el nombre de Salar de Uyuni, ubicado en el sudoeste potosino en Bolivia, conviven numerosos pueblos originarios que acceden a los recursos naturales provistos por la pacha, pueblos que dinamizan su crianza de la vida desde la ancestralidad aglutinándose en las naciones originarias territoriales hoy reconstituidas Lliphi (Lipez) y Qhillaja (Killaka), además en interrelación con otros pueblos y culturas de los andes y los valles.

Esa interrelación de los pueblos y culturas denominadas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia como “naciones y pueblos indígena originario campesinos” se da desde la época pre-inca, la pre-colonia y así hasta la actualidad. Esa interrelación se produce a través del acceso a los recursos naturales, espirituales y ambientales del mismo salar, dinamizando el intercambio de productos agrícolas con la sal, los recursos hídricos, así como su interrelación cósmica; en esa dinámica cabe también mencionar a los animales.
Tomás Colque, Kuraq Casique de la Nación Lliphi, recuerda las características que el gran salar poseía a través del cual las personas y familias tenían interrelación con el salar, “el gran salar era pues un color blanco, y teníamos muchos flamencos y parihuanas”, señala. Así también coinciden los recuerdos de Efraín Quispe, ex autoridad de la nación Qhillaja y originario de la marka Tahua, “al ingreso del salar siempre había agua, en cualquier temporada… y había parihuanas, lo que decimos flamencos, huevos de parihuanas había cualquier cantidad, huallatas había, patos había. Leque leques sabíamos decir, después las p’isaqas; o sea, había infinidad de fauna y de flora”.
Zdenka de la Barra, antropóloga que tiene experiencia de trabajo con los pueblos Uru y valles, además que ha vivido parte de su niñez en Uyuni, nos comparte la relación de los pueblos andinos y valles en la crianza de la vida a través de la interacción con la gente que transitaba a intercambiar la sal con otros productos: “eso ha sido en todas las regiones, no solo en valles, también en los andes; en el caso del pueblo Uru siempre hubo intercambio de la sal, por ejemplo con plumas o algunos otros elementos que son propios del lago: la carne de pato, los peces, o sea ha sido también un elemento de intercambio que se ha tenido con el salar”.
Desde la mirada extractivista el salar es un recurso natural mineralógico, cuyo término moderno es “litio”, para aprovechar su explotación a través de actividades de industrialización con el pretexto de desarrollo. En cambio, desde la mirada de los pueblos indígena originarios el salar no solo termina siendo fuente de un elemento de crianza de la vida a través del consumo de la sal y la convivencia con los ecosistemas, además de su relación cosmológica. Bajo esa premisa, para Efraín Quispe los habitantes de los alrededores del salar son un elemento más del salar, que coexisten entre la persona colectiva con el salar: “para nosotros el salar tiene vida, (el salar) no es inerte: la piedra tiene vida, todo tiene vida, por eso tenemos que coexistir. Somos un elemento más de nuestros uywiris, de nuestro jallu pampa, de nuestros jalsuris, somos un elemento más de todo este ecosistema”, sostiene. Y a decir de de la Barra “el salar también es un espacio sagrado”.
Ante esa interrelación significativa del hombre andino y valluno con el salar, las políticas de Estado ofrecen con la industrialización del litio peligrosas promesas que a futuro comprometen la vitalidad de estos pueblos.




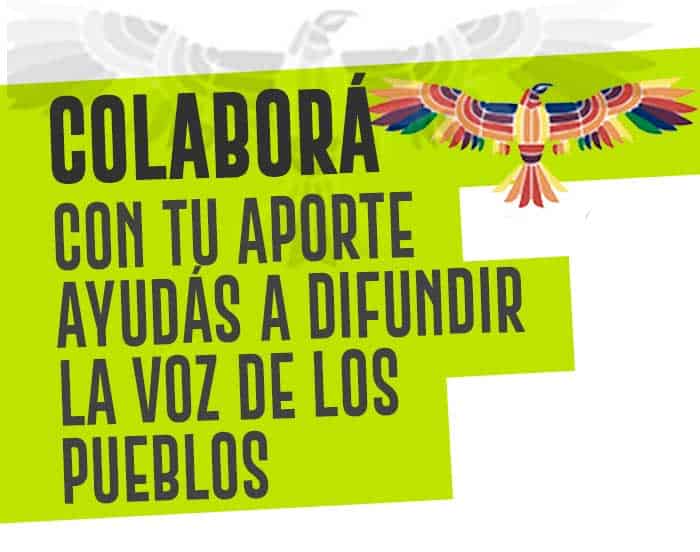

1 comentario en «Más allá del litio: La relación ancestral de los pueblos con el Salar de Uyuni»