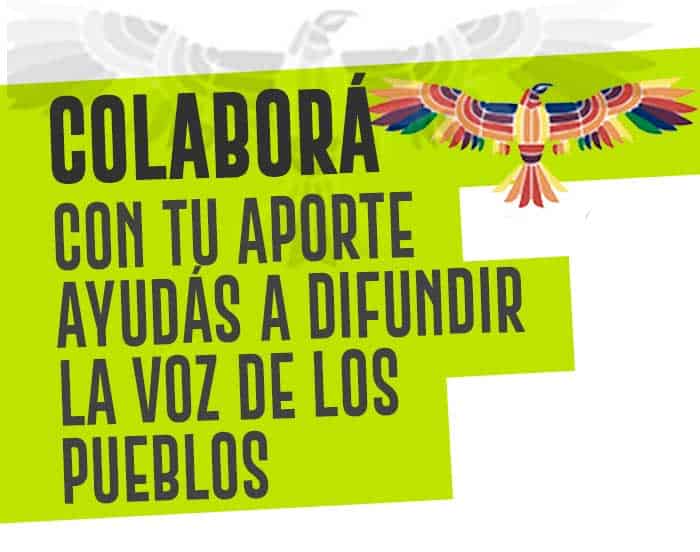Por Noelia Carrazana
Una serie de protestas lideradas por comunidades indígenas en Paraguay, iniciadas a fines de septiembre, logró revertir la decisión del gobierno de cerrar la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción. Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos de rutas en múltiples departamentos del país, expusieron tensiones de fondo relacionadas con el acceso a tierras, la representación institucional y la situación estructural de exclusión que enfrentan los pueblos originarios en el país sudamericano.

La movilización comenzó formalmente el 22 de septiembre de 2025, luego de que la organización Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) denunciara que el traslado del INDI a sedes regionales se realizó sin consulta previa a los pueblos indígenas, lo cual contraviene la Ley 904/81, conocida como el Estatuto de las Comunidades Indígenas. Dicha ley establece la obligación del Estado de garantizar mecanismos de participación en decisiones que afecten directamente a estas comunidades. La protesta se intensificó rápidamente y se extendió a diversos departamentos como Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Concepción y Amambay, donde se llevaron a cabo bloqueos intermitentes y concentraciones masivas.
Las comunidades rechazaron también el hecho de que el titular del INDI fuera un militar retirado sin pertenencia indígena, algo que, a su juicio, refleja el racismo institucional persistente en un país que, si bien es oficialmente bilingüe y reconoce el idioma guaraní como cooficial junto al español, mantiene estructuras estatales que excluyen sistemáticamente a los pueblos originarios. De acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y un 75% no tiene acceso regular a agua potable.
Reclamos, renuncia del presidente del INDI y compromisos oficiales
El gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, mantuvo inicialmente una postura de silencio frente a las protestas. No obstante, tras más de una semana de movilización y crecientes bloqueos de rutas nacionales, el 3 de octubre se produjo un giro político: el presidente del INDI, general retirado Juan Ramón Benegas, presentó su renuncia. En su lugar fue nombrado Hugo Ramón Samaniego Hermosilla, quien se comprometió a reabrir la sede del INDI en Asunción y a establecer una hoja de ruta junto a organizaciones indígenas para reactivar la institución y canalizar los reclamos sociales.
Entre los compromisos asumidos también figura la instalación de una mesa de diálogo con representantes indígenas, la apertura de una oficina jurídica provisional en el Ministerio de Educación, y el inicio de procesos administrativos para mejorar los servicios que presta el INDI. Las comunidades, por su parte, comenzaron a levantar los bloqueos en varios puntos del país, aunque anunciaron que mantendrán una “asamblea permanente” para verificar el cumplimiento de las promesas gubernamentales.
Más allá de la reactivación institucional, los pueblos indígenas exigen medidas estructurales, como la asignación de un presupuesto específico para la compra de tierras, el cese inmediato de los desalojos forzosos y una reforma que garantice representación indígena real en los organismos estatales. El conflicto dejó en evidencia la fuerte concentración de tierras en Paraguay: el 2% de los propietarios controla más del 80% de la superficie cultivable, situación que afecta especialmente a comunidades indígenas expulsadas de sus territorios tradicionales por el avance del agronegocio.
Pese a su impacto nacional, el tema recibió escasa cobertura en los principales medios de comunicación del país, muchos de ellos vinculados a grupos empresariales con intereses en el sector agrícola. Sin embargo, la presión ejercida desde el territorio y la articulación nacional de los pueblos indígenas obligaron al Estado a retroceder en una decisión que, para los manifestantes, atentaba contra sus derechos fundamentales. El resultado es un momento clave en la relación entre el Estado paraguayo y sus pueblos originarios, aunque las demandas de fondo —territoriales, sociales y políticas— aún permanecen en disputa.