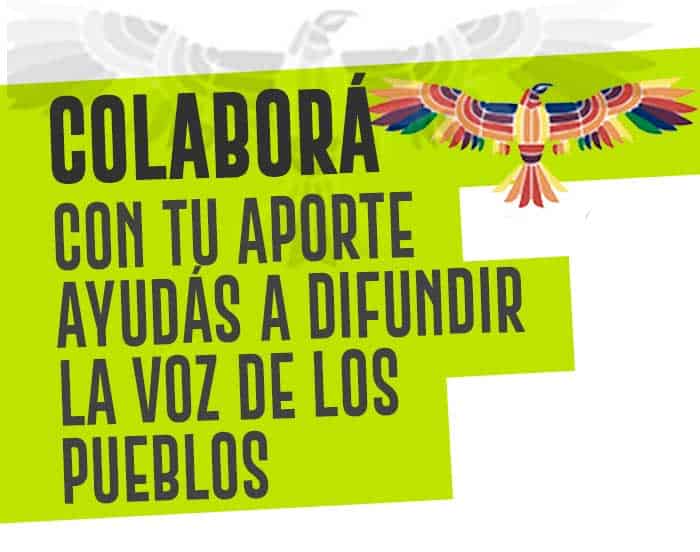Por Noelia Carrazana
El 11 de septiembre de 1973 marcó un quiebre trágico en la historia de Chile y de América Latina. Ese día, el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, con la participación de sectores internos de las Fuerzas Armadas y el respaldo encubierto de Estados Unidos. El asalto al Palacio de La Moneda culminó con la muerte del presidente, quien decidió resistir hasta el final, defendiendo la legitimidad de su mandato.

Allende, médico de profesión y político socialista, había llegado al poder en 1970 con la coalición de la Unidad Popular. Su gobierno impulsó transformaciones profundas: la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, el acceso a la educación y a la salud, y una política económica orientada a los sectores más vulnerables. Estas medidas representaron un desafío para las élites económicas nacionales y para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región, que consideraban inaceptable el avance de un proyecto socialista por la vía democrática.
En medio de un mundo que celebraba los avances tecnológicos de la carrera espacial, Allende supo poner en palabras las contradicciones de la época. “¿Es justo que el hombre ponga un pie sobre la luna? ¿O sería más justo que los países pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay personas que no tienen trabajo?”, reflexionó. Con esa frase, sintetizó la visión humanista que atravesaba su proyecto político: priorizar la dignidad de los pueblos por encima de las conquistas técnicas o militares.
El Plan Cóndor, la injerencia estadounidense y las investigaciones que siguen revelando verdades
La sombra de Estados Unidos en la caída de Allende y en la posterior represión en la región quedó en evidencia con la desclasificación de documentos y con las investigaciones de periodistas y académicos. En 1999, El País informó sobre la liberación de miles de documentos estadounidenses que relacionaban directamente a Pinochet con la Operación Cóndor, mostrando además que la inteligencia norteamericana estaba al tanto de los abusos cometidos por el régimen chileno como parte de la política de represión regional.
A su vez, investigaciones de CIPER Chile revelaron cables secretos de la CIA que daban cuenta de cómo Pinochet y Manuel Contreras coordinaban asesinatos selectivos de opositores dentro y fuera de Chile, como parte de la maquinaria represiva de Cóndor. Esta estructura no se limitaba a un solo país, sino que articulaba a las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia en un sistema transnacional de persecución y exterminio.
La periodista argentina Stella Calloni, autora de Operación Cóndor: pacto criminal, aportó pruebas en juicios de lesa humanidad en Argentina, donde detalló que el plan fue diseñado en 1975 por las cúpulas militares del Cono Sur con el apoyo político y logístico de Estados Unidos. Según Calloni, esta coordinación represiva incluía espionaje, secuestros, desapariciones y asesinatos políticos a nivel regional, dirigidos especialmente contra exiliados y militantes perseguidos que buscaban refugio más allá de las fronteras nacionales.
En este marco, la desclasificación más reciente de documentos en Washington vuelve a confirmar la implicación estadounidense: un memorándum del 8 de septiembre de 1973 advertía al presidente Richard Nixon sobre un “posible intento de golpe” contra Allende; y otro, fechado el mismo 11 de septiembre, informaba que varias “unidades militares clave” apoyaban el derrocamiento. Es decir, la Casa Blanca no solo estaba informada, sino que toleró —y según distintas investigaciones, promovió— el quiebre democrático en Chile.
De esta manera, el golpe del 11 de septiembre de 1973 no puede leerse de manera aislada. Fue la antesala de un entramado continental de violencia que tuvo en el Plan Cóndor su expresión más brutal, donde la represión se globalizó a escala regional con la complicidad de Washington.
Un legado vigente
El golpe no solo truncó un proyecto de transformación social, sino que abrió un largo periodo de dictadura en Chile. Durante 17 años, el país estuvo marcado por la represión, la censura, la desaparición forzada de miles de personas y el exilio de quienes se opusieron al régimen de Pinochet.
Cinco décadas después, Salvador Allende es recordado en todo el mundo como un símbolo de resistencia frente al autoritarismo. Su legado se mantiene vivo no solo en Chile, sino en cada movimiento social, organización popular o causa democrática que lucha por la justicia y la igualdad.
Allende encarna, quizás como pocos, la idea de que la política puede ser un espacio de entrega y de compromiso con la dignidad humana. Su muerte en La Moneda lo convirtió en un mártir de la democracia, pero su vida y su pensamiento siguen iluminando el camino de quienes creen en la posibilidad de un mundo más justo.
A 52 años de aquel 11 de septiembre, la pregunta que dejó planteada continúa vigente: ¿Qué es más justo, conquistar la luna o garantizar que en la tierra nadie sea condenado a la pobreza y la exclusión?